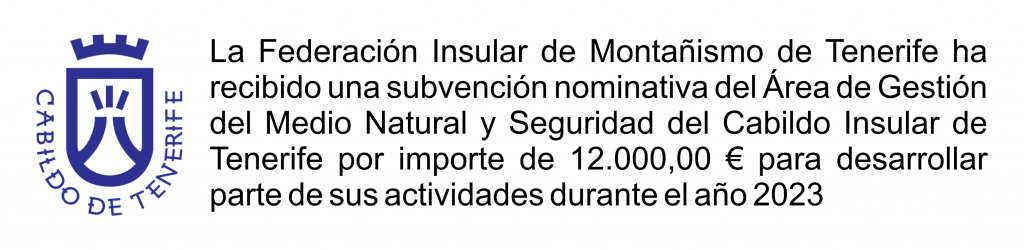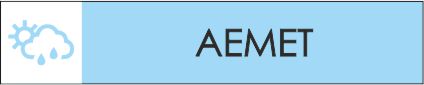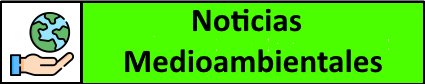Alex MacIntyre, leyenda de la escalada pura adelantado a su tiempo, murió a los 28 años al caerle una roca en el Annapurna

Cabe preguntarse dónde afinó su puntería el destino. Un día de otoño de 1982, un bloque de piedra del tamaño de una maceta se desprendió y rodó por la caótica ladera sur del Annapurna (8.091 metros). Cayó justo en la cabeza del alpinista inglés Alex MacIntyre, que ya estaba muerto cuando su cuerpo aterrizó en la nieve y empezó a deslizarse cada vez más rápido hacia la base de la pared. Tenía 28 años y hasta ese día parecía inmortal. Admirado entonces, ahora es un alpinista de leyenda. La pequeña lápida en su memoria a los pies del Annapurna recoge una frase atribuida a un proverbio tibetano: “Es mejor vivir un día como un tigre que una vida entera como una oveja”.
Alex vivió su vida de alpinista a pecho descubierto, obsesionado con escalar las montañas más difíciles, pero no de cualquier manera. La ética, el estilo, importaba mucho más que el éxito o la conquista de una pared virgen. Resultaba fundamental no traicionarse, no ceder ante sus propios miedos, y MacIntyre, como todos los alpinistas con cerebro, disponía de su propia colección de miedos. Superarlos era más una cuestión de supervivencia emocional que de orgullo y fanfarronería.
El Reino Unido tiene tan poca roca y terreno de alta montaña como grandísimos alpinistas. En los años setenta del siglo XX, el subsidio del paro sirvió para que un pelotón de escaladores británicos se empadronasen extraoficialmente en Chamonix, dispuestos a formarse en las caras norte más famosas de los Alpes. MacIntyre fue uno de ellos, y era de los que más necesidad de aprender tenía, puesto que ni era especialmente valiente ni hábil escalando en roca. Pero tenía un don para moverse con piolets y crampones en alta montaña.
En esos años, las técnicas de asedio de las montañas de los Alpes formaban parte del pasado: reinaba el estilo alpino, es decir, un tú a tú con la montaña en igualdad de condiciones, sin trampas, sin atajos y con el compromiso como regla principal de un juego altamente peligroso. Se trataba de aunar inteligencia, técnica, fortaleza física y valentía para adentrarse en una pared austera y salvaje y escalarla de la forma más limpia y veloz posible. Eso es el estilo alpino, y es sagrado.
El primer ‘ochomil’
En esa época, en el Himalaya todo estaba por hacer. Solo había que imponer el mismo patrón admitido en los Alpes. No existe una respuesta para la gran pregunta del alpinismo: ¿por qué sus actores arriesgan sus vidas? Esto no significa que los alpinistas no sean conscientes del riesgo que asumen… Pero, claro, todos creen que burlarán la fatalidad, incluso cuando acuden a los funerales de sus amigos alpinistas.
MacIntyre firmó ascensiones en el Himalaya que aún hoy alucinan a los mejores: En 1978, dentro de una improbable expedición anglo-polaca al Hindu Kush abrió sendas vías en el Koh-i-Bandaka y el Changabang junto a John Porter y Woytek Kurtyka. Tras pasar con éxito por la Cordillera Blanca (Perú), en 1980 se enfrentó a su primer ochomil para abrir una ruta en la cara este del Dhaulagiri (junto a Kurtyka, Ludwik Wilczyczynski y René Ghilini). En 1981, realizó dos intentos a la temible cara oeste del Makalu, primero con su gran amigo Kurtyka, y más tarde con otra de las grandes leyendas polacas: Jerzy Kukuczka.
MacIntyre estaba desatado. Ya no era el chico que dudaba, que deseaba demostrar su valía y su valor, que buscaba imponer su forma de entender la montaña. La fortuna le había asociado con la mejor compañía, ingleses y polacos, tipos que se veían capaces de llevar a cabo cualquier sueño. MacIntyre buscaba un sitio en la historia del alpinismo, la fama necesaria para poder llevar más tarde una vida despreocupada.
Como los soldados
John Porter, su amigo y posterior biógrafo, le recuerda ansioso ante la posibilidad de sufrir un accidente, pero resuelto a cumplir todo lo que se había propuesto. No cerraba los ojos ante el peligro: le seducía la idea de burlar las trampas de la montaña, con seriedad y una valentía que él mismo comparaba a la de los soldados en las guerras mundiales. Escalar una pared virgen en el Himalaya, decía entre risas, es como abrirse paso hacia las trincheras enemigas, tratando de elegir esa trayectoria que evite un balazo, una explosión, una mina o un francotirador. Sabes que tienes que correr, ser hábil y valiente, pero desconoces hasta qué punto está o no en tus manos sobrevivir.
Alex estuvo en el centro de un terremoto que alteró las reglas del juego, fue una de las piezas clave de una generación de escaladores excepcional que desapareció mucho antes de lo esperado. La lista de ausencias es terrible: Joe Tasker, Peter Boardman, Jerzy Kukuczka, Roger Baxter-Jones, Al Rouse, Georges Bettembourg, John Syrett o Jean Marc Boivin. Se dice que la mala suerte mató a unos y la ambición a otros. El problema es que no existe alpinismo sin ambición. John Porter recuerda en su obra Un día como un tigre cómo una anciana le preguntó una vez en un aeropuerto por qué llevaban tantas maletas: “Es el equipo, porque somos alpinistas”, contestó. “Ah, sí, he leído sobre vosotros: ¡os vais muriendo pero siempre llegan otros que os relevan!”.
En primavera de 1982, MacIntyre, Roger Baxter-Jones y Doug Scott firmaron la primera ascensión del Pungpa Ri y la apertura de una nueva ruta en la cara suroeste del Shisha Pangma, desde entonces un lugar santo para el estilo alpino. Su frenesí bien calculado le condujo hasta los pies de la cara sur del Annapurna. Le acompañaban Porter y Ghilini, pero Porter enfermó y contempló marchar por última vez a su amigo. Pretendían escalar la impresionante pared con apenas un par de tornillos de hielo, tres pitones de roca y una cuerda famélica. En realidad pretendían, sin saberlo, adelantarse varias décadas a su tiempo. En 2013, el genial Ueli Steck escaló una ruta nueva en la misma pared y regresó al campo base en 28 horas. Puede que sonriese al leer el epitafio en la lápida de MacIntyre.